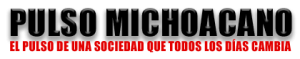Por Manuel Maldía.
El infierno no es un lugar subterráneo con llamas y tormentos eternos. No. El infierno tiene nombre y ubicación en el mapa: se llama Michoacán, y su condena no es metafísica, sino terrenal. Aquí, la violencia no es un episodio aislado, sino un estado permanente de las cosas.
La madrugada del 25 de febrero, Zacapu despertó bajo el estruendo de las armas. La ciudad, que aún intentaba conciliar el sueño, se encontró en medio de un enfrentamiento entre grupos armados que, sin pudor ni resistencia, tomaron las calles como su campo de batalla. Dos horas de fuego cruzado bastaron para sumir en el pánico a miles de ciudadanos. ¿El saldo oficial? Silencio. ¿Los responsables? “Grupos delincuenciales”, dice la versión oficial, sin nombres, sin caras, sin culpables.
Al amanecer, el caos: clases suspendidas, carreteras bloqueadas, unidades incendiadas. La ciudad sitiada. Zacapu amaneció con miedo y sin respuestas, como han amanecido Morelia, Uruapan, Apatzingán y tantas otras ciudades michoacanas en los últimos años. El fenómeno es el mismo, solo cambia la geografía.
Un Estado Rendido
Michoacán no es un territorio en disputa. Esa sería una versión edulcorada de la realidad. Michoacán es un botín repartido. Los grupos criminales no pelean por conquistarlo, porque ya lo tienen. Lo administran. Lo gestionan. Y lo que queda del Estado, ese Estado que en teoría debería garantizar el orden y la paz, se limita a reaccionar con comunicados insulsos, como si las balas se detuvieran con llamados a la calma.
En Zacapu, la alcaldesa Mónica Valdéz, en un acto que raya en la ingenuidad, pidió “mantener la calma” a la población aterrada y aseguró que se trabaja con instancias estatales y federales para restablecer el orden. No dijo cómo. No explicó por qué la violencia no cesa a pesar de las “estrategias de seguridad”. No ofreció ninguna garantía de que esto no volverá a ocurrir.
Pero, claro, esto no es un problema exclusivo de Zacapu. Michoacán ha sido laboratorio de todas las estrategias de seguridad fallidas que ha ensayado el gobierno federal en los últimos veinte años. La militarización, los abrazos en vez de balazos, las mesas de seguridad con discursos reciclados. Nada ha funcionado.
Porque aquí, en la tierra del general Cárdenas, la ley no la dicta el Congreso ni el Palacio de Gobierno. La dicta quien tiene más armas, más hombres y más dinero.
La Gente, la Gran Víctima
Mientras los gobiernos juegan a la seguridad y los criminales juegan a la guerra, la población es la que paga los platos rotos. En Zacapu, los niños no fueron a la escuela, los trabajadores no llegaron a tiempo, los comerciantes cerraron sus negocios. La vida cotidiana se interrumpió porque la violencia impuso su ley.
En Michoacán, la incertidumbre es la norma. Hoy es Zacapu, mañana será Zitácuaro o Uruapan, después será Morelia. La geografía de la violencia es amplia y la impunidad garantiza su permanencia.
¿Y el Gobierno?
El gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, responde con el guion de siempre: que si la Guardia Civil patrulla, que si el Ejército está atento, que si las coordinaciones de seguridad trabajan de manera interinstitucional. Palabrería hueca que no detiene una sola bala.
El gobierno federal, mientras tanto, repite el discurso gastado de que la estrategia es correcta, que el país está mejor que antes y que la percepción de inseguridad es cosa de los medios y no de la realidad. Mientras, el crimen organizado sigue cobrando cuotas, reclutando jóvenes y decidiendo quién vive y quién muere en Michoacán.
Michoacán: Un Estado Fallido
La verdad incómoda es que Michoacán es un estado fallido en el sentido más puro del término: un territorio donde el gobierno ha perdido el monopolio de la fuerza y donde las instituciones son, en el mejor de los casos, cómplices silenciosos del crimen o, en el peor, sus empleados.
Pero el problema de fondo es que esta crisis ya no escandaliza. Nos hemos acostumbrado a las balaceras, a los bloqueos, a las fosas clandestinas, a los desaparecidos. Y cuando la violencia se vuelve rutina, el país está perdido.
Zacapu fue el epicentro de la tragedia esta vez. Pero el mensaje es claro: en Michoacán, nadie está a salvo. Ni hoy, ni mañana. Y lo peor es que nadie en el poder parece tener la menor intención de cambiarlo.