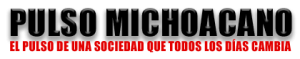Columna de Opinión de Manuel Maldía
Hay algo grotescamente mexicano en ver a un histrión de la protesta convertido en burócrata de la reconciliación forzada. Gerardo Fernández Noroña, ese hombre que durante años hizo de la grosería un método y del escándalo un currículum, hoy se presenta como víctima institucional, exigiendo disculpas con la solemnidad de un cardenal y la flexibilidad moral de un coyote político.
De pronto, ese mismo personaje es hoy presidente del Senado, pidiendo compostura y demandando disculpas públicas como si fuera el mismísimo Benito Juárez en toga y birrete.
El mismo que en sus años de gloria revolucionaria escupía epítetos, interrumpía sesiones y se comportaba como si el Congreso fuera su cantina favorita, ahora se ofende porque un ciudadano le increpó en la sala VIP del aeropuerto. ¡Vaya destino! El guerrillero de micrófono que antes despreciaba las formas ahora exige protocolos, el anarquista de discurso que ridiculizaba al Estado hoy lo usa como escudo.
El senador Fernández Noroña salió a decir, con una rectitud ensayada y en tono de seminarista reformado, que él no obligó a nadie a disculparse. Que la reverencia del ciudadano Carlos Velázquez de León fue espontánea, voluntaria, casi devocional. Como si el poder, la fiscalía, la presión judicial y el cargo no hubieran jugado ningún papel en la escena.
La fiscalía, por supuesto, hizo su papel: no de garante de justicia, sino de mediadora en este circo donde el senador ofendido es juez, jurado y beneficiario. Y desde Palacio Nacional, Sheinbaum, en lugar de cuestionar el espectáculo, solo pidió aclaraciones, como si esto fuera un malentendido y no el clásico abuso del fuerte contra el débil.
Noroña alega que no hay abuso de poder. Claro, porque en su mundo, presentar una denuncia penal y luego aceptar una disculpa pública en un salón del Senado es solo justicia poética, no intimidación. ¿Dónde quedó el Noroña que gritaba que el sistema judicial es represor? Ah, cierto: ese solo existía cuando él era el reprimido.
Qué cómodo se ve Noroña en el papel de víctima institucional. El mismo que gritaba a legisladoras, que invadía tribunas, que insultaba a medio Congreso con la bandera de la libre expresión, hoy se indigna cuando alguien le toca un pelo. Y no solo exige justicia, sino que se sienta en el banquillo del honor para recibir disculpas con el gesto de un Cesar moderno.
La moraleja es clara: en México, los rebeldes de ayer son los carceleros de hoy. Los que antes denunciaban la farsa de la justicia burguesa ahora la usan con la eficacia de un viejo cacique. Y lo peor es que ni siquiera tienen la decencia de ruborizarse.
Así funciona el juego: cuando la protesta era su herramienta, la ley no existía. Ahora que la ley es su aliada, la protesta es insidiosa.
Fernández Noroña ha mutado: del agitador al respetable tribuno, del gritón al represor, del protestón al funcionario ofendido. La historia mexicana no se repite, se disfraza. Y en este disfraz, uno de sus más ruidosos bufones ahora se presenta como adalid del respeto, olvidando que el respeto, como el poder, se gana, no se impone.