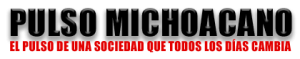En la opinión de Chendo de Lombardía.
El periodista profesional representa uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Su labor, idealmente, consiste en buscar la verdad, informar con objetividad y dar voz a los sectores marginados de la sociedad. En Michoacán, una tierra marcada por la violencia, la corrupción y la desigualdad, ejercer el periodismo debería ser un acto de compromiso social y valor cívico. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y dolorosa: el periodista michoacano camina por una delgada línea entre el heroísmo y la tragedia, entre la ética y la traición.
Por un lado, están los verdaderos profesionales: aquellos reporteros y cronistas que, con recursos limitados y bajo constante amenaza, han documentado la barbarie del crimen organizado, la impunidad de los gobiernos locales y las luchas de las comunidades por la justicia. Muchos de ellos han sido silenciados por cumplir con su deber. La lista de periodistas desaparecidos o asesinados en Michoacán es extensa y vergonzosa: voces como la de María Esther Aguilar Cansimbe, desaparecida desde 2009, o la de José Bladimir Antuna, ejecutado por denunciar vínculos entre políticos y narcotraficantes, siguen resonando como heridas abiertas en el gremio y en la conciencia social.
Sin embargo, también existe el otro rostro del periodismo: el de aquellos que han traicionado su misión y se han vendido al mejor postor. En Michoacán, donde la línea entre el poder político, económico y criminal es difusa, no pocos comunicadores han abandonado la ética para convertirse en calumniadores profesionales, manipuladores de la opinión pública o mercenarios de la comunicación. Medios enteros han sido cooptados por intereses políticos; periodistas que deberían fiscalizar al poder, se han convertido en sus voceros. Hay quienes extorsionan, inventan escándalos o encubren verdades a cambio de dinero, puestos o favores.
La situación se agrava en los municipios más pequeños, donde no hay medios fuertes ni una ciudadanía crítica que pueda contrarrestar la narrativa oficial. Ahí, el periodista corrupto se convierte en un arma peligrosa, capaz de destruir reputaciones o proteger criminales, dependiendo del interés del momento. Su palabra pierde todo valor, y con ella, se erosiona la confianza de la sociedad en el periodismo como herramienta de transformación.
Frente a este panorama, es urgente dignificar la profesión. Urge exigir garantías para quienes la ejercen con honestidad y valentía, así como denunciar y aislar a quienes han hecho del periodismo una práctica oportunista y servil. En Michoacán, donde la verdad duele y a menudo cuesta la vida, el periodismo debe recuperar su esencia: ser faro en medio de la oscuridad, y no cómplice de quienes la propagan.
Porque mientras haya periodistas fieles a su vocación, aún hay esperanza de que la palabra vuelva a ser libre, digna y transformadora.