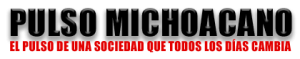En la opinión de Manuel Maldia.
Hay modas que duran una temporada y otras que, por desgracia, se instalan como política cultural. Una de ellas es la obsesión reciente por despojar a Margarita Maza del “de Juárez”, como si se tratara de una prenda incómoda, una mancha patriarcal o —peor aún— un error de imprenta que la historia olvidó corregir.
El argumento es sencillo y tramposo: quitarle el apellido la “libera”. Curiosa liberación esta que comienza negándole a una mujer el nombre con el que vivió, firmó y fue reconocida públicamente. Es la emancipación por decreto póstumo: te libero aunque no me lo hayas pedido.
Margarita Maza Parada nunca fue Margarita a secas en la vida pública. No lo fue en las cartas que firmó durante el exilio en Nueva York; no lo fue en los documentos oficiales; no lo fue en la prensa liberal del siglo XIX. Hasta su fallecimiento en 1871, ella se asumió —sin complejos ni disculpas— como Margarita Maza de Juárez.
Pero ahora resulta que, siglo y medio después, hay quien considera que ella no sabía lo que hacía.
En el Archivo General de la Nación reposan decenas de cartas donde Margarita firma con ese nombre. En una misiva de 1866 escribe:
“Nuestro sacrificio no ha sido en vano si la República vive.”
Nuestro. No solo de Benito. Nuestro. Pero eso parece demasiado colectivo para los nuevos intérpretes de la historia, que prefieren individuos desarraigados, figuras limpias de contexto, heroínas sin conflicto.
Durante la Intervención Francesa, mientras Benito Juárez sostenía al Estado mexicano itinerante en el norte de México, Margarita sostenía la retaguardia moral y material del proyecto republicano. Perdió hijos, vivió en la precariedad, organizó apoyos, resistió el exilio. No fue espectadora del liberalismo: lo vivió y lo padeció cual soldado en el frente de guerra.
Y aun así, hoy se le trata como víctima de una identidad impuesta. Como si el siglo XIX hubiera sido una cárcel de apellidos y no un campo de batalla donde los nombres eran banderas políticas.
Justo Sierra —que no era precisamente un romántico de sobremesa— entendió mejor el asunto cuando escribió que Margarita fue “la constancia silenciosa de la República”. Silenciosa, sí. Invisible, nunca. El “de Juárez” no la borró: la hizo legible en su tiempo.
Pero aquí aparece el vicio nacional que Manuel Buendía conocía bien:
Reescribir la historia para acomodarla al discurso del día
Hoy toca corregir a Margarita porque incomoda que una mujer haya decidido vincular su nombre al de un hombre sin pedir perdón por ello. Mañana tocará corregir a Juárez por no ajustarse al manual de virtudes de Donald Trump.
Lo grave no es el cambio de nombre, sino el método: se le quita la voz a quien sí la tuvo, para dársela a quienes hablan desde el siglo XXI con superioridad moral retroactiva. Es el mismo mecanismo con el que se momifica la historia: primero se simplifica, luego se edita y al final se usa como consigna.
Margarita Maza de Juárez estorba porque no cabe en la narrativa cómoda: no fue feminista contemporánea ni sumisa decimonónica; fue algo peor para los dogmáticos feministas: una mujer histórica compleja que cumplió su papel de mujer, esposa, madre y compañera de lucha.
Por eso hay que quitarle el “de Juárez”. Porque ese “de” recuerda que la historia no se vive en solitario, que hubo causas compartidas, matrimonios políticos, sacrificios colectivos. Y eso contradice la fantasía moderna de identidades puras y aisladas.
Al final, la paradoja es brutal:
en nombre de la justicia histórica, se comete una injusticia documental;
en nombre de la autonomía femenina, se le niega a una mujer su propia decisión;
y en nombre del progreso, se vuelve a tutelar a Margarita, ahora no por su marido, sino por académicos bien intencionados.
Buendía lo habría dicho sin rodeos:
no es que quieran entender a Margarita; quieren usarla.
Y cuando la historia se usa, deja de explicar y empieza a mentir.